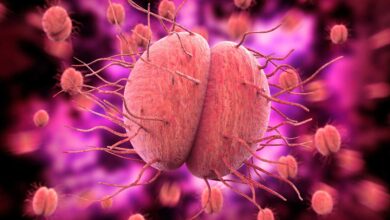Impulsa diputado reformas al Poder Judicial del estado

- Propone Diego Castañeda Aburto reformar los artículos 57, 59 y 62 de la Constitución Política local
Redacción / Ventanaver. Xalapa, Ver., 08 de enero de 2025.- En la Decimosegunda Sesión Ordinaria del primer año de labores, se dio el trámite respectivo a una iniciativa por la que el diputado Diego Castañeda Aburto propone la actualización de diversas disposiciones de la Constitución Política del estado en cuanto a la reconfiguración y el funcionamiento de las entidades que conformarán el Poder Judicial.
El texto refiere la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial, en la que “destaca el espíritu democrático de separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales, donde cada órgano creado y existente tenga sus propias presidencias, de modo que no exista intervención de las y los servidores públicos que las representen dentro de un órgano diverso al que pertenezcan”. Esto, “en aras de salvaguardar los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo, excelencia, legalidad y demás inherentes al servicio público”.
En virtud de lo anterior, el legislador propone que las presidencias del Tribunal Superior de Justicia y del Órgano de Administración Judicial no sean ocupadas por la misma persona y, para fortalecer el Tribunal de Disciplina Judicial, se integre por cinco magistraturas, en lugar de tres, lo que –considera el proponente- permitirá una mayor pluralidad de opinión.
Observa además que la presidencia de dicho tribunal se equipara a tres años con la del Tribunal Superior de Justicia y el Órgano de Administración Judicial. Ante lo cual, plantea la homologación de la fecha en la que se debe celebrar la primera sesión de la autoridad administrativa electoral local, para que tenga coincidencia con el desarrollo integral del proceso, y modificar disposiciones transitorias del decreto de diciembre pasado que se encuentran relacionadas con las porciones normativas sustantivas reformadas.
La Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 57 párrafo segundo, 59 párrafo sexto y 62 párrafo tercero, cuarto, decimonoveno y vigésimo de la Constitución Política del estado fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.